ORIGINAL
Characterization of patients and measures implemented during the pandemic in a high complexity hospital in Argentina: an analysis from a nursing perspective
Caracterización de los pacientes y de las medidas implementadas durante la pandemia en un Hospital de Argentina de alta complejidad: un análisis desde la perspectiva de enfermería
Liliana Broggi1 ![]() *, Juan Kemmerer1
*, Juan Kemmerer1
![]() *, Cristina
Bandriwskyj1
*, Cristina
Bandriwskyj1 ![]() *, Alejandro
Fernández1
*, Alejandro
Fernández1 ![]() *, Cecilia
Gangoni1
*, Cecilia
Gangoni1 ![]() *, Víctor Hugo
Laura1
*, Víctor Hugo
Laura1 ![]() *
*
1Hospital Alemán. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Citar como: Broggi L, Kemmerer J, Bandriwskyj C, Fernández A, Gangoni C, Laura VH. Caracterización de los pacientes y de las medidas implementadas durante la pandemia en un Hospital de Argentina de alta complejidad: un análisis desde la perspectiva de enfermería. Salud, Ciencia y Tecnología. 2023; 3:513. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023513
Enviado: 18-06-2023 Revisado: 20-09-2023 Aceptado: 04-11-2023 Publicado: 05-11-2023
Editor:
William Castillo-González ![]()
ABSTRACT
Introduction: the COVID-19 pandemic has left a deep mark all over the world. In the case of Argentina, the situation was no different, and this article seeks to characterize both the patients and the measures implemented in a high complexity Hospital in the country, from a nursing-centered perspective.
Methods: an observational, longitudinal and prospective study was designed, which allowed the systematic and continuous collection of information on patients. Data collection techniques used included participant and non-participant observation (through clinical histories and procedures) and interviews with patients.
Results: regarding the characteristics of the patients studied, the results were as follows: of the 372 patients analyzed, 140 presented suspicion of COVID-19, while 223 confirmed to be infected. In relation to the gender of the affected patients, it was observed that the percentage of female patients was slightly higher than that of male patients. When analyzing the percentages by age range of the patients with positive results for COVID-19, differences were found among them. Likewise, notable disparities were identified between men and women who suffered from the disease. In the age group 0-99 years, the incidence was higher in men than in women, while this trend was reversed from the age of 61 years onwards.
Conclusions: in general terms, the Coronavirus pandemic represents a critical challenge for health institutions, requiring the reorganization of services, spaces and policies. In addition, protocols and procedures should be established to cover all areas of care, as well as to ensure the adequate supply of material and human resources, considering the possibility of leave due to contagion.
Keywords: Covid-19; Strategies; Hospital Care; Nursing Care; Nursing.
RESUMEN
Introducción: la pandemia del COVID-19 ha dejado una profunda huella en todo el mundo. En el caso de Argentina, la situación no fue diferente, y este artículo busca caracterizar tanto a los pacientes como a las medidas implementadas en un Hospital de alta complejidad en el país, desde una perspectiva centrada en la enfermería.
Métodos: se diseñó un estudio observacional, longitudinal y prospectivo, lo que permitió recopilar información de manera sistemática y continua sobre los pacientes. Se utilizaron técnicas de recolección de datos que incluyeron observación participante y no participante (a través de historias clínicas y procedimientos) y entrevistas con los pacientes.
Resultados: respecto a las características de los pacientes estudiados, los resultados fueron los siguientes: de los 372 pacientes analizados, 140 presentaron sospecha de COVID-19, mientras que 223 confirmaron estarinfectados. En relación con el género de los pacientes afectados, se observó que el porcentaje de pacientes femeninos fue ligeramente superior al de pacientes masculinos. Al analizar los porcentajes por rango de edad de los pacientes con resultados positivos para COVID-19, se encontraron diferencias entre ellos. Asimismo, se identificaron notables disparidades entre hombres y mujeres que padecieron la enfermedad. En el grupo de edad de 0 a 99 años, la incidencia fue mayor en hombres que en mujeres, mientras que esta tendencia se invirtió a partir de los 61 años.
Conclusiones: en líneas generales, la pandemia del Coronavirus representa un desafío crítico para las instituciones de salud, requiriendo la reorganización de servicios, espacios y políticas. Además, se deben establecer protocolos y procedimientos que abarquen todas las áreas de atención, así como asegurar el suministro adecuado de recursos materiales y humanos, considerando la posibilidad de licencias por contagios.
Palabras clave: Covid-19; Estrategias; Atención Hospitalaria; Atención de Enfermería; Enfermería.
INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 ha dejado una profunda huella en todo el mundo. En el caso de Argentina, la situación no fue diferente, y este artículo busca caracterizar tanto a los pacientes como a las medidas implementadas en un Hospital de alta complejidad en el país, desde una perspectiva centrada en la enfermería. A medida que la pandemia evolucionó, se hizo evidente que múltiples factores contribuyeron a su emergencia, como las demoras en la implementación de estrategias preventivas, la preparación del sistema sanitario y la educación de la población. Además, el ingreso de extranjeros y ciudadanos argentinos provenientes de otros países portadores del virus complicó aún más la situación.(1,2,3,4)
Aunque se llevaron a cabo campañas de concientización y se elaboraron protocolos para prevenir el contagio, el cumplimiento de estas medidas por parte de la población no fue total. Diversas circunstancias dificultaron su implementación efectiva. Además, una parte significativa de la población presentaba factores de riesgo que los convertían en vulnerables ante la enfermedad.(5,6,7,8)
A medida que transcurrían los meses, los casos positivos y sospechosos de COVID-19 que requerían hospitalización aumentaban, lo que generaba la posibilidad de un colapso del sistema sanitario debido a la falta de recursos tanto tecnológicos como humanos. Ante esta situación, resultaba imprescindible implementar estrategias que garantizaran la atención y los cuidados de todas las personas que lo necesitaban, asegurando que fueran de óptima calidad.(9,10)
Asimismo, era fundamental comprender las características y experiencias de los pacientes afectados, así como centralizar las respuestas al problema en la población más vulnerable. La incertidumbre, la angustia y la preocupación se extendieron en toda la población, pero especialmente en los establecimientos de salud, donde el personal de enfermería desempeñó un papel crucial en la atención y el cuidado de los pacientes.(11,12,13)
En este contexto, el presente estudio busca ofrecer una visión integral de los pacientes y las medidas implementadas durante la pandemia en un Hospital de alta complejidad en Argentina, desde la perspectiva de la enfermería. A través del análisis detallado de estas características, se espera contribuir al conocimiento científico y proporcionar información relevante para futuras situaciones de emergencia sanitaria.
MÉTODOS
Se llevó a cabo una investigación descriptiva observacional longitudinal para este estudio científico. El objetivo principal fue examinar las características de los pacientes atendidos por COVID-19 a lo largo del tiempo.
Este estudio se diseñó como observacional, longitudinal y prospectivo, lo que permitió recopilar información de manera sistemática y continua sobre los pacientes. Se utilizaron técnicas de recolección de datos que incluyeron observación participante y no participante (a través de historias clínicas y procedimientos) y entrevistas con los pacientes.
La población de estudio consistió en pacientes con COVID-19 que estaban siendo atendidos en el quinto piso del hospital seleccionado. Originalmente, el hospital contaba con 15 habitaciones individuales, pero debido a la pandemia, la mayoría de ellas se convirtieron en habitaciones compartidas. Por lo tanto, el total de camas disponibles para estos pacientes fue de 27.
Se incluyeron tanto pacientes adultos como pediátricos infectados con COVID-19. El personal de enfermería se distribuyó en turnos de la siguiente manera: turno mañana con 5 enfermeros profesionales, 1 auxiliar de enfermería y el jefe de piso; turno tarde con 4 enfermeros profesionales y sin auxiliar; turno noche 1 con 3 enfermeros profesionales y 1 auxiliar de enfermería; turno noche 2 con 3 enfermeros profesionales y sin auxiliar.
Se realizó un censo para recopilar información relacionada con los pacientes internados, obteniendo un total de 372 pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19. Además, se llevaron a cabo entrevistas abiertas con 3 directivos del hospital para obtener su perspectiva.
Antes de la recolección de datos, se realizó una prueba piloto del instrumento de recolección, y no se identificaron cambios necesarios en el mismo. Sin embargo, surgieron algunas limitaciones durante el proceso de recolección de datos, como la falta de información completa en 12 pacientes estudiados en la etapa final, y la dificultad para concretar algunas de las entrevistas planificadas con jefes y directivos del hospital.
Una vez recopilados los datos, se tabularon utilizando el programa Excel y se realizaron análisis e interpretaciones. Los resultados se presentan a continuación utilizando estadística descriptiva para ofrecer una visión detallada de los hallazgos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con respecto a las características de los pacientes estudiados, los resultados fueron los siguientes: de los 372 pacientes analizados, 140 presentaron sospecha de COVID-19, mientras que 223 confirmaron estar infectados. En relación al género de los pacientes afectados, se observó que el porcentaje de pacientes femeninos fue ligeramente superior al de pacientes masculinos.
Al analizar los porcentajes por rango de edad de los pacientes con resultados positivos para COVID-19, se encontraron diferencias entre ellos. Asimismo, se identificaron notables disparidades entre hombres y mujeres que padecieron la enfermedad. En el grupo de edad de 0 a 99 años, la incidencia fue mayor en hombres que en mujeres, mientras que esta tendencia se invirtió a partir de los 61 años (figura 1).
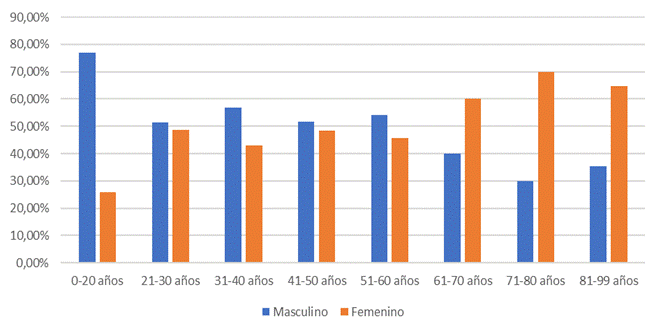
Figura 1. Distribución de pacientes de acuerdo con sexo y rango de edades
La edad de los pacientes internados varió entre 0 y 99 años, siendo la mayoría de ellos del rango de 31 a 99 años.
El número de pacientes fue igual en los grupos de 31 a 40 años y de 81 a 99 años, ambos con 65 pacientes. El grupo de mayor riesgo según la edad corresponde a los mayores de 60 años, con 135 pacientes, lo que representa el 36 % de la población estudiada. La mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 se registró en el grupo de 31 a 50 años. La edad promedio de los pacientes fue de 54 años, y más del 97 % de los pacientes mayores de 71 años dieron positivo.
La figura 2 muestra que el tiempo promedio de internación fue de 4,44 días, los jóvenes y adultos presentaron un promedio de internación de 4 días, mientras que los mayores de 60 años tuvieron una estadía promedio de casi 5 días, y los mayores de 80 años de 6 días.
En relación con la distribución de los pacientes según su lugar de residencia y rango de edad. En general, se observa que la mayoría de los pacientes tienen su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), representando aproximadamente el 72,13 % del total. La provincia de Buenos Aires, por su parte, contribuye con el 27,87 % restante.
Al analizar los datos por grupos de edad, se destaca que la proporción de pacientes provenientes de la CABA es mayor en los rangos de 21 a 50 años, con porcentajes que oscilan entre el 73,44 % y el 77,97 %. Por otro lado, en los grupos de 0 a 20 años, 51 a 60 años y 61 a 70 años, la distribución es más equilibrada, con aproximadamente un 70,37 % de pacientes de la CABA y un 29,63 % de la provincia de Buenos Aires. En el rango de 71 a 80 años, la proporción se mantiene similar, con un 72,22 % de la CABA y un 27,78 % de la provincia. Por último, en el grupo de 81 a 99 años, se observa que el 78,69 % de los pacientes residen en la CABA, mientras que el 21,31 % restante corresponde a la provincia de Buenos Aires.
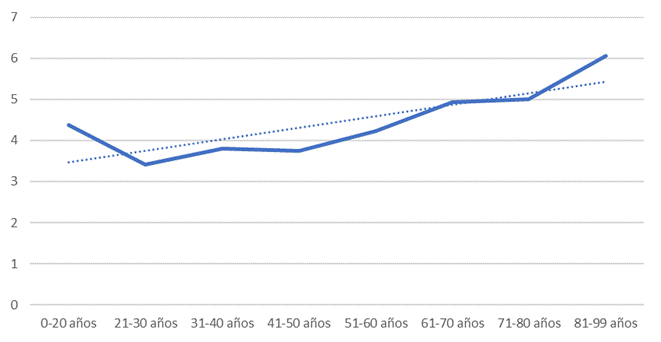
Figura 2. Días de internación en relación con la edad
|
Tabla 1. Síntomas al ingreso según edad |
||||||||||||
|
Edad |
Síntomas |
|||||||||||
|
Fiebre (%) |
Cefaleas (%) |
Tos (%) |
Falta de aire (%) |
Odinofagia (%) |
Diarrea (%) |
Vómitos (%) |
Náuseas (%) |
Dolor Musc. (%) |
Erupc. Cután. (%) |
Cansancio(%) |
Otros(%) |
|
|
0-20 años |
62,96 |
14,81 |
22,22 |
3,70 |
40,74 |
3,70 |
3,70 |
0,00 |
11,11 |
0,00 |
0,00 |
25,93 |
|
21-30 años |
67,57 |
18,92 |
13,51 |
0,00 |
29,73 |
2,70 |
2,70 |
0,00 |
10,81 |
0,00 |
0,00 |
21,62 |
|
31-40 años |
76,92 |
7,69 |
30,77 |
4,62 |
40,00 |
3,08 |
1,54 |
1,54 |
9,23 |
0,00 |
1,54 |
26,15 |
|
41-50 años |
76,27 |
11,67 |
23,33 |
13,33 |
35,00 |
1,67 |
1,67 |
3,33 |
15,25 |
1,67 |
3,33 |
27,12 |
|
51-60 años |
70,83 |
12,50 |
25,00 |
12,50 |
27,08 |
4,17 |
0,00 |
0,00 |
10,42 |
0,00 |
8,33 |
22,92 |
|
61-70 años |
73,33 |
6,67 |
20,00 |
3,33 |
13,33 |
10,00 |
3,33 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
23,33 |
|
71-80 años |
67,50 |
7,50 |
17,50 |
30,00 |
2,50 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,95 |
|
81-99 años |
76,92 |
1,54 |
23,08 |
21,54 |
3,08 |
1,54 |
0,00 |
0,00 |
3,08 |
0,00 |
0,00 |
15,38 |
|
Totales |
71,54 |
10,16 |
21,93 |
11,13 |
23,93 |
3,67 |
1,62 |
0,61 |
8,74 |
0,21 |
1,65 |
22,55 |
Los resultados de la tabla 1 muestran la prevalencia de diferentes síntomas en pacientes de diferentes rangos de edad. En general, se observa que la fiebre es el síntoma más común en todos los grupos de edad, oscilando entre el 62,96 % y el 76,92 %. Otros síntomas frecuentes incluyen cefaleas, tos y falta de aire, con porcentajes que varían entre el 7,69 % y el 30,77 % en el grupo de 31 a 40 años.
En cuanto a síntomas específicos, se destaca que la odinofagia (dolor de garganta) es más común en el grupo de 0 a 20 años, mientras que los dolores musculares son más prevalentes en el grupo de 51 a 60 años. La diarrea y los vómitos son síntomas menos frecuentes en general, pero su incidencia aumenta en el grupo de 71 a 80 años.
|
Tabla 2. Evolución de los pacientes según edad |
||||
|
Edad |
Evolución |
|||
|
Pase a UTI |
Pase a Piso |
Alta |
Óbito |
|
|
0-20 años |
0,00 % |
18,52 % |
81,48 % |
0,00 % |
|
21-30 años |
0,00 % |
35,14 % |
64,86 % |
0,00 % |
|
31-40 años |
9,23 % |
13,85 % |
76,56 % |
0,00 % |
|
41-50 años |
5,08 % |
35,59 % |
59,32 % |
0,00 % |
|
51-60 años |
6,25 % |
25,00 % |
68,75 % |
0,00 % |
|
61-70 años |
3,33 % |
26,67 % |
60,00 % |
0,00 % |
|
71-80 años |
7,50 % |
37,50 % |
40,00 % |
5,00 % |
|
81-99 años |
6,15 % |
53,85 % |
21,54 % |
12,31 % |
|
Totales |
4,69 % |
30,76 % |
59,06 % |
2,16 % |
La evolución de los pacientes fue diversa (tabla 2), pero la mayoría, independientemente de su edad, recibieron el alta hospitalaria como primer resultado. En segundo lugar, algunos pacientes fueron derivados a piso para continuar su recuperación. Es importante destacar que los pacientes menores de 30 años no experimentaron complicaciones y todos fueron dados de alta, alcanzando un índice del 100 %. En el rango de edad entre 30 y 70 años, aproximadamente el 24 % requirió cuidados intensivos, pero tuvieron una evolución favorable y fueron dados de alta posteriormente. Por otro lado, los pacientes mayores de 70 años enfrentaron mayores desafíos, ya que no solo necesitaron cuidados intensivos, sino que también se registró un índice de mortalidad del 17,31 % en este grupo.
|
Tabla 3. Nivel de cuidados según edad |
|||||
|
Edad |
Nivel de cuidados |
||||
|
CATEGORÍA I |
CATEGORÍA II |
CATEGORÍA III |
CATEGORIA IV |
IADE |
|
|
0-20 años |
96,30 % |
3,70 % |
0,00 % |
0,00 % |
121 |
|
21-30 años |
100,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
126 |
|
31-40 años |
92,31 % |
6,15 % |
1,54 % |
0,00 % |
296 |
|
41-50 años |
86,67 % |
11,67 % |
1,67 % |
0,00 % |
329 |
|
51-60 años |
64,58 % |
33,33 % |
0,00 % |
2,08 % |
334 |
|
61-70 años |
26,67 % |
56,67 % |
13,33 % |
3,33 % |
366 |
|
71-80 años |
20,00 % |
32,50 % |
27,50 % |
20,00 % |
508 |
|
81-99 años |
6,15 % |
12,31 % |
26,15 % |
55,38 % |
1536 |
|
Totales |
61,58 % |
19,54 % |
8,77 % |
10,10 % |
3968 |
En la tabla 3 se muestra el nivel de cuidados según la edad de los pacientes. Los resultados indican que, en el grupo de 0 a 20 años, el 96,30 % recibió atención en la Categoría I de cuidados, mientras que un pequeño porcentaje fue clasificado en la Categoría II. Los pacientes de 21 a 30 años fueron atendidos en la Categoría I en su totalidad. En el grupo de 31 a 40 años, la mayoría recibió cuidados en la Categoría I, seguido de un porcentaje menor en la Categoría II. En el rango de 41 a 50 años, la mayoría también fue atendida en la Categoría I, pero se observa un aumento en el porcentaje de pacientes en la Categoría II. A medida que la edad aumenta, se observa una disminución en el porcentaje de pacientes atendidos en la Categoría I y un aumento en las categorías de mayor cuidado. En los grupos de 61 a 80 años, se observa un aumento significativo en los porcentajes de pacientes atendidos en las Categorías II y III. En el grupo de 81 a 99 años, la mayoría de los pacientes requirió cuidados en la Categoría IV, siendo el porcentaje más alto en comparación con los demás grupos de edad.
|
Tabla 4. Promedio de IADE por categoría de cuidados y edad |
||||
|
Paciente |
Promedio IADE Categoría I |
Promedio IADE Categoría II |
Promedio IADE Categoría III |
Promedio IADE Categoría IV |
|
0-20 años |
4,26 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
|
21-30 años |
3,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31-40 años |
3,38 |
1,02 |
0,15 |
0,00 |
|
41-50 años |
2,82 |
2,50 |
0,17 |
0,00 |
|
51-60 años |
2,40 |
4,56 |
0,00 |
2,03 |
|
61-70 años |
1,03 |
8,50 |
2,67 |
0,22 |
|
71-80 años |
0,85 |
3,90 |
7,38 |
5,69 |
|
81-99 años |
0,26 |
1,98 |
8,69 |
20,20 |
|
Totales |
2,30 |
2,85 |
2,38 |
3,52 |
Los pacientes hasta 60 años estuvieron en su mayoría clasificados como Categoría I y II. A partir de esa edad hasta los 99 años en Categorías III y IV. Claramente es un factor que aumenta la demanda de cuidados de enfermería. Los pacientes mayores de 71 años y Categoría IV de atención requirieron un promedio de 25,89 h de atención día y Categoría III 16,07 h/día (tabla 4).
Estrategias implementadas en la institución para hacer frente a la situación de salud impuesta por la pandemia:
Desde el Departamento de Enfermería las estrategias y acciones implementadas estuvieron orientadas a:
1. Fortalecer el equipo de supervisión. Se incorporaron en forma transitoria supervisores de segunda línea.
2. Robustecer el equipo de enfermería asistencial mediante el ingreso de personal nuevo (85 personas en distintas áreas). También, se incorporaron más enfermeros en el turno noche.
3. Brindar capacitación (inducción) a todo el personal de reciente ingreso.
4. Incorporar estudiantes de enfermería para cumplir con el rol de orientadores en las áreas de acceso al hospital y para identificar a pacientes con sospecha de Covid-19.
5. Abrir el área de Policlínica para ubicar a pacientes con sospecha de esta infección.
6. Modificar el paradigma y modelo de atención. Ingresar a las habitaciones lo mínimo posible y comunicarse por vía telefónica, con la idea de disminuir el nivel de exposición.
7. Establecer un circuito más dinámico para limitar la demora en realizar los hisopados en el Centro de Emergencias (CEM).
8. Reorganizar geográficamente el CEM (se levantó una carpa) con el objetivo de diferenciar los pacientes Covid-19 positivos del resto.
9. Duplicar la capacidad del hospital (dos camas por habitación).
10. Permitir las visitas de familiares a pacientes aislados en la fase terminal de su vida. En conjunto con el Departamento de Calidad se trabajó en la redacción del protocolo.
11. Incorporar teléfonos para facilitar la comunicación por video llamada con los pacientes.
12. Realizar el seguimiento de los pacientes con Covid 19 que estuvieron internados en el hospital a través de llamadas telefónicas a cargo de enfermeras con licencia por pertenecer a grupos de riesgo.
13. Establecer recomendaciones para las visitas y acompañantes de pacientes internados en pisos de internación general, ginecología-obstetricia, pediatría.
14. Dialogar y escuchar, generando espacios para conocer lo que los enfermeros pensaban y sentían (13).
15. Promover espacios de reflexión, para el manejo del estrés, y talleres de meditación por Intranet, YouTube e Instagram.
En relación con la Salud Física, las estrategias y actividades implementadas fueron:
1. Uso del Campus Virtual para la difusión de videos sobre colocación y retiro de los equipos de protección personal (EPP), camisolín, barbijo, antiparras o máscara facial, guantes y para su retiro con la higiene de manos entre cada paso. Además, se implementó un foro de consultas para evacuar dudas a cargo de Enfermería Control de Infecciones.
2. Respuestas a preguntas frecuentes mediante el uso de folletos publicitarios (flyers).
3. Capacitaciones en puestos de trabajo (190 personas).
4. Capacitaciones al personal de Vigilancia y externo.
5. Recomendaciones para realizar teletrabajo (práctica, pausas, salud visual).
Con respecto a la Salud Mental, las acciones realizadas fueron las siguientes:
1. Video consultas con médico psiquiatra y con psicólogas.
2. Espacios de meditación en el Campus Virtual.
3. Diálogos aleatorios con personal para detectar variables psicológicas de malestar (miedo, angustia, episodios de pánico, etc.)
4. Talleres de escritura, ilustración y arte. Visitas virtuales.
En lo que respecta a los aspectos administrativos las estrategias implementadas fueron:
1. Tolerancia en las llegadas tarde (al inicio de la pandemia).
2. Teletrabajo (250- 300 personas).
3. Guardias mínimas en los sectores de lavadero, mantenimiento, cajas.
4. Banco de horas.
5. Programa de Equipo de Soporte para la Unidad de Cuidados Críticos (capacitación).
6. Prohibición de ingreso de alimentos y delivery e implementación del comedor como espacio único para comer.
7. Triage al ingreso al hospital.
8. Extensión del horario de Medicina laboral hasta las 22 hs.
Respecto a las Agendas Médicas:
1. Anulación de las agendas habituales de consultas en el hospital hasta 01-12-20.
2. Generación de agendas de contingencia de las diferentes especialidades, hasta el 01-12-20.
3. Creación de agendas para atención de Video consulta para socios Plan Médico y Terceros.
4. Creación de consultorios virtuales.
5. Reenvío de mails por sistema con datos del turno como comprobante para circulación.
6. Creación de nuevas agendas para atención con turno de Vacuna antigripal para socios Plan Médico. También, para atención con turnos del Laboratorio hasta el mes de agosto.
7. Asignación de turnos desde las cajas de admisión debido a la inhabilitación de los teléfonos de turnos del hospital.
8. Ingresos de “Consulta Receta” para la renovación de medicación habitual a crónica, de Video consulta médica por plataforma web.
9. Asignación de asistentes disponibles para el control de las medidas de seguridad, distanciamiento en las salas de espera, orientación a pacientes respecto a los cambios de ubicación de los servicios etc.
En lo que se refiere a la generación e implementación de campañas y soporte a los distintos sectores:
1. Se realizaron las primeras piezas informativas sobre riesgo, precauciones, síntomas, medidas de prevención y circuito de atención a pacientes.
2. Se publicaron protocolos y procedimientos específicos producto de la situación Covid -19 detallados en Intranet.
3. Se incluyó meditaciones guiadas, consejos para transitar el aislamiento, tips para el teletrabajo, video consultas, etc. Todas estas acciones se realizaron bajo el paraguas “Nos Cuidamos en Equipo”.
4. Se elaboró diariamente un comunicado para informar novedades y cantidad de pacientes confirmados, sospechosos y fallecidos, conforme avanzaron las reuniones del Comité de Crisis.
5. Se confeccionaron identificaciones para áreas de acceso restringido –Sector Covid 19, para muestras de alto riesgo biológico y cartelería para su traslado.
6. Se elaboró folleto para el personal de salud sobre síntomas, cuidados generales para el personal de salud con aislamiento domiciliario por exposición.
7. Se realizó una comunicación a modo recordatorio del Curso Obligatorio de Higiene de Manos.
Otras estrategias implementadas:
1. Constitución de un Comité de Crisis.
2. Se otorgaron licencias al personal de riesgo según lo establece la resolución ministerial 207/2020.
3. Colocación de acrílicos en el comedor y espacios de atención directa.
4. Uso de barbijos por el personal y pacientes, distanciamiento social.
5. Suspensión de todas las actividades presenciales: clases teórico-prácticas de los estudiantes de enfermería, prácticas de médicos residentes, ateneos clínicos y reuniones de equipos de trabajo. Estas fueron reemplazadas por actividades virtuales, a distancia.
6. Evaluación y medición del cumplimiento del uso correcto de los elementos de protección por el personal de salud (colocación y retiro).
7. Elaboración y actualización de protocolos y procedimientos.
CONCLUSIONES
En líneas generales, la pandemia del Coronavirus representa un desafío crítico para las instituciones de salud, requiriendo la reorganización de servicios, espacios y políticas. Además, se deben establecer protocolos y procedimientos que abarquen todas las áreas de atención, así como asegurar el suministro adecuado de recursos materiales y humanos, considerando la posibilidad de licencias por contagios.
En relación con las características del grupo de población estudiada, se encontraron los siguientes resultados:
1. Se confirmó que los mayores de 60 años y las personas que trabajan son grupos de riesgo, con un buen porcentaje de pacientes pertenecientes a estos grupos y una concordancia en cuanto a la falta de distinción de sexo para contraer la infección.
2. La mayoría de los pacientes presentaron síntomas similares a los descritos por la OMS.
3. Los cuidados requeridos por los pacientes estuvieron relacionados con sus necesidades individuales y el grado de dependencia.
4. La evolución de los pacientes estuvo posiblemente influenciada por la gravedad de los síntomas, la edad, el tratamiento y las comorbilidades presentes. También se observó una relación entre estos factores y el tiempo de internación, la categoría de cuidados y la atención de enfermería recibida.
5. Se evidenció la necesidad de contar con una cantidad adecuada de personal de enfermería para brindar cuidados oportunos y de calidad, con una relación enfermera-paciente de 1:2.
6. No se encontró un factor de riesgo sanitario significativo, ya que la mayoría de los pacientes tenían acceso a servicios de agua corriente y cloacas. Sin embargo, aquellos que residían en el Conurbano Bonaerense presentaron un mayor riesgo en comparación con los que habitaban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
7. Vivir en el Conurbano, en departamentos o en geriátricos fue un factor determinante en la exposición al Coronavirus, lo que sugiere que estos lugares representan mayores riesgos de contagio.
8. Es posible que las personas que no trabajaban y se infectaron no hayan respetado las medidas de prevención y aislamiento, y que hayan estado en contacto estrecho con personas infectadas asintomáticas que tenían comorbilidades.
9. Aunque muchas personas pertenecientes a los grupos de riesgo contrajeron la infección, también hubo pacientes infectados que no pertenecían a estos grupos.
10. En cuanto a la mortalidad de los pacientes infectados por Coronavirus, los datos obtenidos difirieron de la investigación realizada en la Universidad de Beijing, ya que la mayoría de las personas fallecidas fueron del sexo femenino.
11. No se encontraron relaciones significativas entre la edad de los pacientes y el lugar de residencia ni los síntomas presentados.
12. Sin embargo, se detectaron relaciones entre la edad y otras características de los pacientes, como el género, los días de internación, la categoría de cuidados, la atención de enfermería y la evolución de la enfermedad.
13. La mayoría de los pacientes de sexo masculino tenían entre 0 y 60 años, mientras que la mayoría de las pacientes de sexo femenino tenían entre 61 y 99 años.
14. El incremento de la edad de los pacientes se asoció con un aumento en el promedio de días de internación, el nivel de cuidados y la atención de enfermería requerida. Además, se observó una relación entre la edad y residir en geriátricos, así como con la ocupación laboral, ya que la mayoría de los internados menores de 60 años estaban trabajando.
En cuanto al incremento de contagios y licencias del personal de enfermería:
1. Se evidenció el temido y esperado aumento de contagios, tanto en el número de pacientes internados como en el porcentaje de personal de enfermería afectado.
2. Se implementaron estrategias para garantizar la dotación de personal necesaria, pero es probable que esto haya generado una sobrecarga laboral y afectado el descanso de quienes estaban en condiciones de trabajar.
3. El temor al contagio pudo haber influido en la conducta de algunos miembros del equipo de salud.
4. Aunque inicialmente hubo resistencia al uso del teléfono, las enfermeras se adaptaron a esta situación y se convirtió en algo habitual.
5. Los servicios de ART, Medicina Laboral y sectores de internación no estaban preparados para esta emergencia sanitaria, pero fueron mejorando con el tiempo.
6. Se consideró que todos los pacientes con Coronavirus internados en salas generales eran autoválidos, pero se evidenció que algunos requerían mayores cuidados, lo que indica la necesidad de una evaluación más precisa de las necesidades y riesgos de cada paciente.
7. Es probable que la restricción del contacto con los pacientes haya dificultado la identificación de necesidades y riesgos, así como la implementación de planes de cuidado individualizados y medidas preventivas.
En cuanto a las estrategias y acciones implementadas por los directivos de la institución:
1. Se tuvieron en cuenta y se implementaron la mayoría de las acciones y estrategias recomendadas por el Ministerio de Salud, de Trabajo de la Nación y otras organizaciones.
2. Las acciones se enfocaron en prevenir el contagio del virus y preservar la salud física y mental del personal. También se realizaron acciones para evaluar la percepción de los pacientes sobre la atención recibida y para identificar problemáticas específicas en cada sector.
3. Se identificaron varios problemas y se lograron mejoras y soluciones, lo que demuestra el trabajo en equipo y la evaluación continua de la situación.
Recomendaciones
Ante la posibilidad de nuevas situaciones similares es necesario:
1. Centralizar la atención y cuidados en los mayores de 60 años (grupo de riesgo) y sobre todo en los de la 3 y 4 edad. Es fundamental darle importancia al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
2. Reconocer que la enfermedad no se presenta de igual manera en todos los casos ya que los síntomas varían. Por tal motivo es muy importante evaluarlos en forma continua.
3. Tener presente que las personas son distintas por lo cual es fundamental identificar los riesgos y necesidades de cada uno para luego implementar un plan de cuidados individualizado. También, que no todos reaccionan de igual manera, no tienen las mismas necesidades y expectativas ante situaciones desconocidas. Muchos requieren mayor guía y contención, que puede ser brindada si se valora el estado emocional además del físico.
4. Revisar el proceso de alta médica, analizar la posibilidad de una evaluación médica previa al alta laboral y en bases a criterios preestablecidos.
5. Mejorar la comunicación sobre las estrategias de ayuda y contención que se implementan, garantizar y facilitar las mismas.
6. Brindar educación a los pacientes sobre las características y modalidad de la atención y cuidados que recibirán, sobre el uso del timbre de llamada y el teléfono.
7. Asegurar una adecuada dotación de recursos humanos de enfermería. Tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que se internan en las áreas de cuidados generales, de nuestra institución, son adultos mayores y requieren cuidados intermedios y especiales.
8. Establecer algún sistema de clasificación de pacientes de manera que se pueda lograr un equilibrio entre su número, sus condiciones y la cantidad de personal de enfermería necesaria para satisfacer la atención en forma diaria.
9. Elaborar un plan de cuidados para pacientes con Covid 19 con el fin de estandarizarlos. Este debe basarse en el conocimiento de los signos y síntomas de la enfermedad y la organización de las actividades para minimizar las entradas en las habitaciones. Para ello es necesario valorar los cuidados que requiere cada paciente y ajustar las actividades según su estado clínico y necesidades Es fundamental programar el control y registro de los parámetros vitales incluyendo el dolor y la saturación de oxígeno por lo menos una vez por turno. Asimismo, observar e identificar signos y síntomas de empeoramiento clínico del paciente o asociados a la enfermedad (pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea) o al tratamiento antiviral. Brindar un tratamiento oportuno, precoz de las complicaciones y adaptar la alimentación /hidratación a la situación clínica del paciente.
10.Pensar en una estrategia de gestión que cubra las necesidades de una adecuada dotación de personal calificado para brindar cuidados de calidad, en caso de brote o pico de casos por coronavirus.
11.Realizar guía o protocolos para que familiares acompañen a los pacientes con infección por Coronavirus y acompañamiento continuo para que pueda transitar el duelo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Salinas-Botrán A, Sanz-Cánovas J, Pérez-Somarriba J, Pérez-Belmonte LM, Cobos-Palacios L, Rubio-Rivas M, et al. Características clínicas y factores de riesgo de mortalidad al ingreso en pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizados por COVID-19 en España. Revista Clínica Española 2022;222:255–65. https://doi.org/10.1016/j.rce.2021.06.004.
2. Montano M de las NV, Martínez M de la CG, Lemus LP. Rehabilitation of occupational stress from the perspective of Health Education. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:71–71. https://doi.org/10.56294/cid202371.
3. Pulcha-Ugarte R, Pizarro-Lau M, Gastelo-Acosta R, Maguiña-Vargas C. ¿Qué lecciones nos dejará el covid-19?: Historia de los nuevos coronavirus. Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna 2020;33:68–76. https://doi.org/10.36393/spmi.v33i2.523.
4. Cedeño NJV, Cuenca MFV, Mojica ÁAD, Portillo MT. Afrontamiento del COVID-19: estrés, miedo, ansiedad y depresión. Enfermería Investiga 2020; 5:63–70. https://doi.org/10.31243/ei.uta.v5i3.913.2020.
5. Organización Mundial de la Salud. Evaluación de los factores de riesgo de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19) entre trabajadores de salud: protocolo para un estudio de casos y testigos. Organización Mundial de la Salud; 2020.
6. Mejía MBD. Nursing care to prevent ventilator-associated pneumonias in adult patients. Community and Interculturality in Dialogue 2023; 3:69–69. https://doi.org/10.56294/cid202369.
7. Díaz-Castrillón FJ, Toro-Montoya AI. SARS-CoV-2/COVID-19: el virus, la enfermedad y la pandemia. Medicina & Laboratorio 2021;24:183–205.
8. Sokhi RS, Singh V, Querol X, Finardi S, Targino AC, Andrade M de F, et al. A global observational analysis to understand changes in air quality during exceptionally low anthropogenic emission conditions. Environment International 2021; 157:106818. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106818.
9. Blinder D, Zubeldía L, Surtayeva S. Pandemia, negocios y geopolítica: producción de vacunas en Argentina 2021.
10. Hoyos Rivera A, Pérez Rodríguez A, Hernández Meléndrez E. Factores de riesgos asociados a la infección por dengue en San Mateo, Anzoátegui, Venezuela. Revista Cubana de Medicina General Integral 2011;27:388–95.
11. Muñoz Cobos F, Espinosa Almendro JM, Portillo Strempell J, Benítez del Rosario MA. Cuidados paliativos: Atención a la familia. Aten Primaria 2002;30:576–80.
12. Florentin GNB. The human dimension in nursing. An approach according to Watson’s Theory. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:68–68. https://doi.org/10.56294/cid202368.
13. San Martín JL, Brathwaite-Dick O. La estrategia de gestión integrada para la prevención y el control del dengue en la región de las Américas. Revista Panamericana de Salud Pública 2007;21:55–63.
FINANCIACIÓN
Sin financiación externa.
AGRADECIMIENTO
Al Lic. Claudio Rodríguez por la colaboración en el asesoramiento estadístico de los datos.
CONFLICTOS DE INTERÉS
No existen.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA
Conceptualización: Liliana Broggi, Juan Kemmerer, Cristina Bandriwskyj, Alejandro Fernández, Cecilia Gangoni, Víctor Hugo Laura.
Investigación: Liliana Broggi, Juan Kemmerer, Cristina Bandriwskyj, Alejandro Fernández, Cecilia Gangoni, Víctor Hugo Laura.
Metodología: Liliana Broggi, Juan Kemmerer, Cristina Bandriwskyj, Alejandro Fernández, Cecilia Gangoni, Víctor Hugo Laura.
Administración del proyecto: Liliana Broggi, Juan Kemmerer, Cristina Bandriwskyj, Alejandro Fernández, Cecilia Gangoni, Víctor Hugo Laura.
Redacción – borrador original: Liliana Broggi, Juan Kemmerer, Cristina Bandriwskyj, Alejandro Fernández, Cecilia Gangoni, Víctor Hugo Laura.
Redacción – revisión y edición: Liliana Broggi, Juan Kemmerer, Cristina Bandriwskyj, Alejandro Fernández, Cecilia Gangoni, Víctor Hugo Laura.